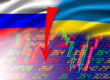Desde Washington hasta París, pasando por Londres y Pekín, la gente está cada vez más consciente de que su situación económica particular no está mejorando y es poco probable que lo haga, teniendo en cuenta a aquellos que hoy están en el poder.
Por Nomi Prins
Muchos de los problemas señalados arriba se deben, en gran medida, a la Reserva Federal.
En nuestra era de “poscrisis 2008” en la que aún vivimos, la Reserva Federal ayudó a desencadenar un aumento brutal en la disparidad de la riqueza tanto a nivel nacional como global mediante la adopción de políticas monetarias luego de la crisis, por las que el dinero creado electrónicamente a través de la expansión cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés) se ofrecía a tasas significativamente menores a bancos y corporaciones que a los ciudadanos estadounidenses y, por extensión –gracias a la capacidad de “exportación monetaria” de la Fed-, del resto del mundo.
De hecho, con el dinero creado por la Reserva Federal (junto con los bancos centrales tanto de Europa como de Japón) se desató un aumento desproporcionado de dinero en el mercado de acciones y de bonos.
Ese dinero inyectado en los mercados financieros hizo que los precios de las acciones se dispararan, lo que naturalmente generó que aumentara la riqueza del pequeño porcentaje de la población que efectivamente tenía acciones y otros activos.
Según el economista Stephen Roach, teniendo en cuenta la llamada encuesta de las finanzas de los consumidores (Survey of Consumer Finances) que realiza la Reserva Federal, “no puede decirse que sea una exageración concluir que la expansión cuantitativa exacerbó la ya grave disparidad de ingresos en los Estados Unidos”.
La gente fue testigo de los millones de millones de dólares que fueron se destinaron a rescates financieros de bancos y otros subsidios financieros, no solamente de parte de los gobiernos sino también de los bancos centrales. En teoría, como consecuencia los bancos privados tendrían más dinero y pagarían menos interés para obtenerlo. Entonces, le prestarían ese dinero al ciudadano común también a tasas bajas.
Tanto las grandes empresas como las pequeñas usarían esos fondos y, en consecuencia, se generaría un crecimiento real de la economía a través de la expansión de actividad, oleadas de contrataciones y aumentos de salarios. Entonces, la gente tendría más dólares en los bolsillos y, al sentirse segura en términos financieros, gastaría ese dinero, lo que conduciría a la economía a nuevas alturas.
Ese cuento de hadas circuló por todo el mundo. De hecho, el dinero barato también empujó la deuda a niveles épicos al mismo tiempo que los precios de las acciones de los bancos (al igual que los de todos los tipos de empresas) alcanzó niveles récord.
Sin embargo, en los Estados Unidos, donde una espectacular recuperación debería haber sucedido años antes, el crecimiento económico real simplemente no se concretó a los niveles prometidos. Por ejemplo, el crecimiento promedio del 2 % del PBI estadounidense durante la última década ha sido la mitad del promedio del 4 % previo a la crisis del 2008. Y en todo el mundo desarrollado y en la mayoría de los mercados emergentes se repiten números similares.
Mientras tanto, en el primer trimestre de 2018 la deuda global total alcanzó los US$ 247 millones. Tal como el Instituto de Finanzas Internacionales descubrió, los países estaban pidiendo prestado en promedio aproximadamente tres dólares por cada dólar de bienes y servicios creados.
El capital buscó en los mercados financieros retornos que fueran mayores y más rápidos que los que se podían conseguir con proyectos clave de infraestructura, como la construcción de rutas, trenes de alta velocidad, hospitales y escuelas.
Lo que sucedió a continuación fue de todo menos justo. Tal como mencionó hace cuatro años Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, “no es ningún secreto que las últimas décadas de creciente desigualdad se pueden resumir como ganancia de riquezas significativas para aquellos en la cima y niveles de ingresos estancados para la mayoría”.
De más está decir que verter dinero en las esferas más altas del sistema de bancos privados no fue una solución para revertir esta tendencia.
En cambio, a medida que más ciudadanos quedaban relegados, crecía la sensación de marginación y descontento con los gobiernos de turno. En los Estados Unidos eso significó el triunfo de Donald Trump. En el Reino Unido, se vio reflejado en junio de 2016 en el resultado del Referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea (Brexit). Desde entonces, también muchos de los gobiernos de la Unión Europea se han inclinado hacia el populismo.
Al igual que la Reserva Federal de los Estados Unidos, los bancos centrales europeos crearon dinero, que agregó otros 3 millones de millones de dólares a sus libros contables y se utilizó para comprar bonos de empresas y países favorecidos. El estímulo artificial también aumentó la desigualdad dentro y entre los países de Europa.
Entre tanto, las negociaciones del Brexit continúan sin llegar a ningún acuerdo y amenazan con destrozar a Gran Bretaña.
No solamente en los Estados Unidos y en Europa creció el populismo. En Brasil, Dilma Rouseff, presidenta de izquierda, fue destituida en 2016. Su sucesor fue Michel Temer, bajo cuya presidencia se desplomó el crecimiento económico y aumentó el desempleo.
A su vez, eso derivó en la elección de la versión local de Donald Trump, Jair Bolsonaro, quien llamativamente conquistó al 55,2% del electorado frente a un escenario de descontento popular. Al igual que Trump, desconfía de cuestiones como el cambio climático o los acuerdos de comercio multilaterales.
En México sucedió algo similar. Los votantes, decepcionados, rechazaron el establishment y dieron un giro hacia la izquierda por primera vez en setenta años. El nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador (popularmente conocido por sus iniciales, AMLO) prometió que las necesidades del pueblo mexicano serían la prioridad.
Entre tanto, el 1 de diciembre en Argentina tuvo lugar la cumbre de líderes mundiales del G20. Allí, con un brillante telón de poder e influencia como fondo, la guerra comercial entre los Estados Unidos y China se hizo más evidente.
Trump declaró que la reunión con su par de China, Xi Jinping, fue un éxito debido a que ambas partes acordaron una tregua. Sin embargo, el hecho de que haya puesto a la cabeza de las negociaciones a un funcionario como Robert Lighthizer, de línea dura y que desconfía de China, indica que no está tan interesado en llegar a un acuerdo. Su actitud también se ve reflejada en el tweet en el que Trump, vestido de superhéroe, se refiere a sí mismo “hombre arancel”.
Tampoco ayudaron las noticias acerca de que los Estados Unidos solicitaron a Canadá el arresto y la extradición de un ejecutivo de una importante empresa China de tecnología. Por el contrario, generaron la cuarta caída más grande en la historia del índice Dow.
En general, las guerras comerciales no tienen un final feliz.
Jim Rickards ha explicado que las guerras de monedas y de comercio pueden derivar en guerras abiertas. Esperemos que este no sea el caso, pero las tensiones están aumentando en todo el mundo, desde el mar de China Meridional hasta Medio Oriente, pasando por Europa. El orden liberal global de libre comercio y prosperidad en aumento para todos que se dio por sentado luego de la Guerra Fría parece estar llegando a su fin.
Ese es nuestro escenario actual.
Estamos en un mundo en el que los principales líderes proponen soluciones nacionalistas de dudoso alcance para problemas globales y en el que la masa de ciudadanos está quedando relegada. Tomemos también en consideración las protestas de los chalecos amarillos que surgieron en Francia, en las que los manifestantes, que se identifican tanto con partidos políticos de izquierda como de derecha, piden la renuncia de Emmanuel Macron, el presidente francés de orientación neolibeal.
Muchos de ellos son de pequeños pueblos del interior sin recursos económicos y están furiosos porque su poder adquisitivo cayó tanto que a duras penas pueden llegar a fin de mes. Se suponía que la Unión Europea prometía mucho más.
Básicamente, el nivel subyacente de descontento económico que se encendió por las reglas económicas del siglo XXI trasciende la geografía y la geopolítica. La brecha de desigualdad sigue creciendo a nivel mundial. Desde Washington hasta París, pasando por Londres y Pekín, la gente está cada vez más consciente de que su situación económica no está mejorando y es poco probable que lo haga, teniendo en cuenta a aquellos que hoy están en el poder.
En esta ola de cambio del orden político dominante se perdió una verdadera forma de populismo, que hubiera puesto genuinamente a las necesidades de la mayoría por sobre las de los pocos miembros de la élite. Con esto me refiero a mejoras como la reconstrucción de infraestructura deteriorada y el fin del capitalismo de amigos, lo que hubiera promovido oportunidades en forma generalizada y la distribución de la riqueza. Eso también incluye colocar la salud estructural y a largo plazo de las economías por encima de las necesidades de corto plazo de los mercados financieros.
Mientras tanto, tenemos la receta para un mundo cada vez más inestable y despiadado.
Saludos,
Nomi Prins
Nomi Prins es una autora, periodista y conferencista. Es editora de Nomi Prins’ Dark Money Millionaire para Agora Financial en Estados Unidos y colaboradora de Inteligencia Estratégica para Agora Publicaciones en el mundo de habla hispana. Trabajó como directora administrativa en Goldman-Sachs y Directora de Administración Senior en Bear Stearns, además de ser estratega senior en Lehman Brothers y analista en Chase Manhattan Bank.